
Mieres es un concejo de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Limita al norte con Ribera de Arriba, Oviedo y Langreo, al sur con Lena y Aller, al este con Langreo, San Martín del Rey Aurelio y Laviana y al oeste con Morcín y Riosa. Explotación de minas de carbón desde el siglo XIX, actividad actualmente en declive. Hasta 1970 poseyó una importante industria siderúrgica. Su capital es Mieres del Camino, una localidad que aún hoy conserva parte de ese aire histórico de pequeña ciudad industrial. Capital del partido judicial homónimo.

La presencia humana en Mieres data de tiempos prehistóricos. Existen varios túmulos y castros en el concejo que confirman la presencia de población humanas anteriores a la ocupación romana. No obstante, la primeras noticias históricas importantes sobre este municipio se refieren a la presencia de Roma. La importancia que tuvo esta presencia en Mieres aún no ha podido ser determinada, ya que los restos arqueológicos que se conservan son insuficientes para ello.

La inscripción más relevante de la época que se ha encontrado en este concejo es la conocida como Lucius Corona Severus, dedicada a la memoria de un soldado de la Legio VII Gemina y descubierta en Ujo en 1870. Se conserva en el Museo Arqueológico de Oviedo, junto a otras piezas importantes como el ara de Nimmedo y la estela funeraria de Sulpicio Úrsulo, ambas encontradas también en Ujo.
Se sabe que Mieres fue para los romanos un importante lugar de paso entre Asturias y la meseta. Según estudios del profesor Juan Uría Ríu, la vía romana que unía Legio (León) con Lucus Asturum (Lugo de Llanera) atravesaba Mieres y Ujo. No se ha encontrado resto alguno de la época visigoda en el concejo.

Edad Media y Moderna
Es a partir de mediados del siglo IX cuando comienza a aparecer el nombre de Mieres con relativa frecuencia en los documentos de la época. En este siglo ya se tiene constancia de la existencia de algunos pequeños núcleos de población en el territorio del concejo, en el entorno de diversas posadas e iglesias.
En el año 857, Ordoño I, rey de Asturias, hace una donación de la iglesia de San Juan, en las proximidades del río Aller, a la iglesia de San Salvador de Oviedo y, tres años más tarde, el mismo monarca hace una donación de la iglesia de Santolaya en Uxo al obispo de León, Fruminio.
En 1103, Alfonso VI dona a la iglesia de San Salvador de Oviedo la villa de Baíña, con la condición de edificar en el monte Copián una alberguería. Esta alberguería fue donada por Alfonso VII al conde de Luna, Gonzalo Bermúdez, en el año 1139. El mismo Gonzalo Bermúdez dona Aguilar (en el monte Copián) y las villas de Lloreo y Baíña a la catedral de Oviedo en 1143.
En 1266, Alfonso X otorga fuero al concejo de Lena, quedando incluidos los territorios de Mieres dentro de los límites lenenses.
Mieres figuró desde la Edad Media en la Ruta Jacobea, siendo un importante lugar de paso para los peregrinos que se dirigían hacia Santiago de Compostela haciendo parada en Oviedo. De ahí el nombre de su capital: Mieres del Camino.
Durante la Guerra de Independencia, el mierense Fernando de Cosío organiza las primeras guerrillas, que junto a las tropas del brigadier Manglano combaten al ejército napoleónico y le hacen retroceder hacia León.
Edad Contemporánea
En 1836, durante la regencia de María Cristina, Mieres se constituye como ayuntamiento independiente del de Lena, ya que la unión de estos dos concejos nunca había llegado a efectuarse de facto.

A mediados del siglo XIX, se establece en Mieres la “Asturian Mining Company” empresa minera de capital inglés, y el empresario francés Numa Guilhou funda Fábrica de Mieres, lo que provocará que el concejo pase de una economía predominantemente agraria y ganadera a ser uno de los principales centros industriales de la época, lo que producirá grandes cambios políticos y sociales en todo el concejo.
La producción de la industria mierense alcanza su punto álgido durante el primer tercio del siglo XX, lo que provocaría un gran aumento de la población y, parejo a esto, la formación de las primeras asociaciones obreras del concejo, como la Juventud Socialista de Mieres (1905). Los conflictos laborales más importantes sucedieron en las huelgas 1906 y 1917, ambas sofocadas con una fortísima represión y gran cantidad de despidos.
Durante la revolución de 1934, Mieres fue uno de los principales centros revolucionarios y en Mieres y núcleo del estallido. Al grito de "Coyones y dinamita" los obreros asaltaron los cuarteles de las fuerzas de seguridad y se organizaron para tomar la ciudad de Oviedo. Muchos fueron encarcelados o perecieron en la represión llevada a cabo por el gobierno de la república.
En las elecciones de 1936 la voluntad de Mieres fue un 49,33% de votos para el gobierno del Frente Popular. Mieres, antiguo bastión tradicionalista de Asturias, había pasado a apoyar a las izquierdas tras su intensa industrialización debido a la proliferación de población obrera en el concejo, si bien algunos movimientos izquierdistas y sindicales como el anarquismo que en otras regiones de España había tenido influencia en la sociedad (Aragón, Andalucía, Cataluña) en Mieres despertaba por lo general un ambiente de repudia siendo la población obrera mucho más favorable al modelo estalinista de la URSS.
La Guerra Civil de 1936 dejará la cuenca en la zona republicana, aunque con una notable presencia nacional en algunas zonas como Figaredo, donde se organizó un consejo falangista. Las organizaciones obreras jugaron un gran papel cayendo en 1937 y con la caída del frente republicano en Asturias cayó el concejo de Mieres. Terminada la guerra aun continuarían algunas partidas guerrilleras como las de los hermanos Morán. El número de mierenses que acudieron a Rusia con la División Azul es notable, siendo el lugar de Asturias desde el que más voluntarios partieron.
Tras los durísimos años de la posguerra, las décadas de los cuarenta y cincuenta supusieron una reactivación de la economía, hasta llegar a los años sesenta, años marcados por la profunda crisis.
El tejido industrial fue recuperando el pulso tras la posguerra pero, a partir de los años sesenta, la siderurgia y la minería entran en declive, ya que Fábrica de Mieres es desmantelada y la extracción del carbón se muestra prácticamente inviable, lo que provoca el cierre de muchas minas y la consiguiente pérdida de empleos. Este declive trajo consigo efectos económicos y demográficos muy negativos para el concejo, efectos que aún se intentan contrarrestar en la actualidad.
Actualmente tienen plantas en el concejo importantes industrias. Multinacionales como Rioglass o Thyssen y empresas españolas como Duro Felguera.
Geografía
Sus principales núcleos por número de habitantes son: Mieres su capital, Turón, Rioturbio, Las Vegas, Figaredo, el barrio de San José y la Veguina.
Está a una distancia de la capital del Principado, Oviedo, de 30 kilómetros. Sus principales vías de comunicación son: la A-66 entre Gijón, Oviedo y León que lo atraviesa de norte a sur, la AS-1, o Autovía Minera, que lo comunica con Langreo, Siero y Gijón, la AS-111 que une Mieres con Langreo, la AS-112 que la une con Cabañaquinta y otras como la AS-242, y la AS-337.
Sus cumbres más destacadas son: al norte el Magarrón de 656 metros y el Gúa de 659 metros, al oeste el Llosorio de 1.004 metros, al sur el pico Sopena de 959 metros y al este el pico Tres Concejos de 1.100 metros. Otras alturas a destacar son: el pico Polio de 1.046 metros y el pico Cueto Ventoso, el más alto del concejo, de 1.149 metros
Sus valles son apretados, aprovechando las laderas para las actividades agrícolas y las explotaciones forestales. Las zonas bajas están ocupadas por la industria y los pozos de extracción del carbón especialmente en las vegas de los ríos Caudal y Turón.
Este concejo sufrió una gran transformación desde 1836, cambiando su medio rural y pasando a ser uno de los primeros y más importantes núcleos del desarrollo industrial de España.
Ríos
El principal río de Mieres es el río Caudal, que nace de la confluencia de los ríos Lena y Aller a la altura de Uxo, y atraviesa el concejo de norte a sur. En este río vierten sus aguas varios arroyos de escasa importancia, como el Duró, el Turón, el San Juan y el Valdecuna, entre otros.

El caudal es afluente, a su vez, del río Nalón, al que vierte sus aguas en Soto de Ribera, en el concejo de Ribera de Arriba.
Clima
- Temperatura media anual: 11ºC
- Temperaturas récord:
Más alta: 35,4ºC Más baja: -16ºC
- Media pluviométrica anual: 1000 mm3
- Humedad relativa: 80%
- Media días de nieve: 15
El clima de Mieres es más frío que el del resto de ciudades asturianas (Oviedo, Gijón, Avilés).
Durante el verano predomina una situación de bochorno, donde el valle protege a Mieres de los vientos
En invierno Mieres es una ciudad extraordinariamente fría si tenemos en cuenta su latitud, altitud y distancia de la línea de costa. La media anual de días de nieve es de 15. Esta nieve es permanente en las montañas que rodean Mieres desde Octubre hasta Abril y desciende tiñendo de blanco la ciudad y la vega del Caudal habitualmente a lo largo del invierno y los primeros días de la primavera.
También durante el invierno son frecuentes las heladas en las noches despejadas. Y el aguanieve.
Esta situación es debida a que Mieres, al igual que toda la Comarca del Caudal están influidos por el carácter continental que les proporciona su ubicación entre profundos valles pese a estar a no muchos kilómetros de la línea de costa, lo que hace que las temperaturas se extremen con respecto al litoral asturiano y fenómenos como las heladas o la nieve sean mucho mas habituales.
Flora
Las especies arbóreas predominantes son pinos, fresnos, hayas, nogales, avellanos, y castaños.
Evolución demográfica
Mieres es uno de los más importantes municipios mineros junto a Langreo y su desarrollo ha sido ligado a la coyuntura carbonífera. Su crecimiento ha sido muy rápido pero también su desplome.
Este concejo a principios del siglo XX, tenía una población de 18.265 habitantes, en nueve décadas su población aumenta a 53.417 habitantes, lo que le ha dado un crecimiento de un 292%, siendo superior al asturiano. Esto no pararía aquí, ya que su máxima población la tendrá en 1960 llegando a 70.871 habitantes, cifra ésta que es la más elevada y la nunca alcanzada por ningún concejo minero. A partir de esta fecha entra en un proceso diferente, con un periodo recesivo que le hace perder más de 25.000 habitantes.
Su capital es la más poblada debido a la explotación de los pozos y a la necesidad de mano de obra, cuenta con casi 30.000 habitantes, además de tener otros centros de gran ocupación en las vegas del Caudal y sus afluentes el Turón y San Juan. Su estructura demográfica está marcada por la población adulta, que representa un 30%. Jóvenes y mayores de 60 años tienen unos efectivos similares que rondan el 24% de la población. Su proceso de emigración debido al desmantelamiento de su industria y el traslado a Gijón, trajo su primera oleada, la segunda oleada vino entre 1981-1991, debido a una crisis industrial, con la perdida de puestos de trabajo, haciendo que unas 5.000 personas emigraran instalándose en su mayoría en Oviedo y Gijón.
Arte
El concejo de Mieres tiene gran cantidad de monumentos ya que pertenecía a la ruta jacobea, entre los que destacaremos:
- La iglesia románica de Santa Eulalia, en Uxo, es Monumento Histórico Artístico. Debido a las obras del ferrocarril fue destruida en 1922, levantándose un templo mayor que el anterior, que era sencillo, donde se integra el ábside, el arco medio de triunfo y la puerta románica. El ábside es semicircular con medias columnas y capitel de motivos vegetales. La portada es de medio punto con tres arquivoltas decoradas en zigzag y capiteles vegetales y figurados. El arco de triunfo románico se sitúa en la entrada del ábside, es de dos arquivoltas y guardapolvo taqueado, con capiteles de tema vegetal.
- La casa Cortina, con la capilla de San Clemente en Figaredo. Su estructura es un núcleo antiguo rodeado de añadidos. Su parte más importante es la fachada principal del cuerpo, es de dos pisos y uno bajo aprovechando el desnivel. Hay un portal profundo en el que se abren dos puertas, la principal con arco semicircular con grandes dovelas planas, sobre el portal se ve un corredor apoyado en zapata. El resto de la fachada es de mampostería con dos ventanitas cuadradas rodeadas de grandes sillares y enmarcadas por molduras sencillas. Su capilla de San Clemente es de nave corta, cabecera cuadrada con pórtico a los pies. Tiene un pequeño retablo barroco de San Clemente.

- El palacio de Arriba o de los Bernaldo de Miranda es Monumento Histórico Artístico. Es un gran edificio de dos alturas, con dos puertas a la fachada, una menor adintelada y la principal de medio punto con dovelas, ente ellas hay saeteras abocinadas. Sobre la puerta en arco aparece un reloj de sol con la fecha 1808. El piso alto tiene cinco balcones con antepecho de barrotes torneados. La fachada posterior tiene un sencillo corredor de madera con un pequeño palomar bajo el alero. Su capilla está al frente de la casa y es sencilla con nave cubierta a dos aguas y rematada en espadaña. Su retablo es barroco.
- El palacio del Valletu, declarado Monumento Histórico Artístico. En el cuerpo central se abren tres grandes arcos de sillería apoyados en gruesos pilares. Su planta noble se distribuye en cinco balcones y los tres centrales sobre los arcos. En el alero en forma de frontón se aloja el escudo. La fachada meridional y posterior tienen una gran galería acristalada y la orientada al norte es de un solo piso por el desnivel y prolonga el faldón del tejado formando un pequeño pórtico. Construido en mampostería con sillar en impostas y enmarques de ventanas. El conjunto lo integran otros edificios, las cuadras, la casa, el lagar, el palomar y una panera.
- El santuario de los Mártires San Cosme y San Damián, es un templo del siglo XVIII, obra de Pedro Muñiz. La planta es de forma de cruz con cabecera plana y torre a los pies. Los pórticos rodean ambos laterales y enlazan con el piso bajo la torre. Su interior está dividido en dos tramos y sus bóvedas decoradas con pinturas. La nave tiene coro a los pies con escalera de caracol de piedra que da acceso a la torre. La cabecera es plana y se cubre con bóveda estrellada. El retablo principal es de piedra gris de 1960, labrado con los símbolos de los Santos titulares. En la capilla lateral hay retablos neoclásicos con tallas barrocas.
- El palacio de Revillagigedo o de San Esteban del Mar, en Figaredo. Es un enorme edificio de planta rectangular unido a otro cuerpo menor por un arco rebajado. Tiene numerosos añadidos, destacando su portada barroca que es adintelada flanqueada por columnas de fuste estriado y capitel dórico. Sobre la puerta se labra la inscripción "POR LA LEI Y POR EL REY". Destaca El tercer piso con tres grandes ventanas de medio punto y una soleada galería al sur. Conserva el espacio de la antigua capilla (dedicada a local comercial), con bóveda de cañón y coro de madera a los pies.
Hay otro tipo de obras ya modernas y que fueron transformado el paisaje, entre las que tenemos:
- El poblado obrero de Bustiello, obra de la Sociedad Hullera Española, cuenta con varios edificios, uno religioso, dos centros escolares, el hospital y las propias viviendas. Estas eran unifamiliares pareadas de planta baja y piso con una pequeña huerta. Estas viviendas son de modelo estandarizado, la monotonía se rompe con los edificios principales. La Capilla es un gran templo con referencias neorrománicas con tres naves, pórtico a los pies y triple ábside construido en piedra y ladrillo visto. Su fachada está centrada por la puerta en arco de medio punto sobre columnas dobles, culmina con una espadaña rematada en frontón y cruz. El Sanatorio está formado por varios pabellones comunicados entre sí por pasadizos de madera y cristal. El cuerpo principal se destaca porque está mucho más decorado, destacando el detalle de la artesanía como la puerta curvilínea de madera y hierro forjado o la decoración floral que aparece en los dinteles de las ventanas.
- La nave de Soviella, construida por Hullera Española para la reparación de las locomotoras. Este edificio explota al máximo la decoración del ladrillo, material industrial por excelencia. La fachada destaca en un lado corto por dos pilastras angulares, rematadas por pináculos con revestimiento de teselas vidriadas. Los laterales en seis tramos mediante pilastras de ladrillo entre las que se abren grandes ventanas alargadas. Se juega con el encale y el ladrillo visto como modo de decoración.
- El Ayuntamiento, obra del arquitecto Lucas María Palacio, más tarde se le añadiría otro piso obra de Juan Miguel de la Guardia y renueva la fachada haciendo la porticada con cinco arcos sobre pilastras, balcones con frontón triangular excepto el central que es curvo rematado en un templete con reloj y campana.

- El monumento al poeta mierense Teodoro Cuesta, realizado por el escultor Arturo Sordo. Fue trasladado varias veces de sitio, hasta volver al lugar original cerca de la casa natal del poeta en La Pasera. Es de grandes dimensiones son cuatro figuras de bronce asentadas en un pedestal formado por varios cuerpos escalonados. Encima se asienta el poeta y a los lados dos figuras. El poeta está coronado por una figura femenina portadora de una guirnalda.
Educación y vida cultural

En el Campus de Mieres se imparten las siguientes titulaciones de la Universidad de Oviedo:
· Ingeniería técnica de minas (varias especialidades)
· Ingeniería técnica topógráfica
· Ingeniería técnica forestal (especialidad en explotaciones forestales)
· Ingeniería geológica (2º ciclo)
Gastronomía
En el concejo se elabora el queso de Urbiés, conocido por ser uno de los quesos más fuertes de toda Asturias. Cabe mencionar que, como en el resto de la Comunidad, la sidra es un elemento fundamental de su variada gastronomía.
Ferrocarril
El concejo de Mieres es atravesado por la línea Gijón - Madrid de RENFE, con parada en Uxo, Santuyano, Mieres del Camino, Ablaña y La Pereda, correspondientes a la línea C-1 de Cercanías, que une Gijón con Puente de los Fierros.
Pasa también por este concejo la línea F8 de FEVE (Trubia - Collanzo), con parada en las localidades de Santa Cruz, Uxo, Figaredo, Mieres del Camín, Ablaña, La Pereda y Baíña.
En Mieres realizan paradas los trenes de largo recorrido (RENFE Grandes Líneas) con destino o procedentes de Madrid, Barcelona, Alicante y León.
Carretera
Los principales accesos por carretera son por la autopista A-66 desde Oviedo o León y la autovía AS-1 (más conocida como Autovía Minera) desde Gijón, Pola de Siero o Langreo.

Es posible acceder a Mieres en autobús interurbano desde las localidades de Oviedo, Gijón, Sama y La Felguera, y desde Madrid y Sevilla en autobuses de largo recorrido.
Personajes ilustres
- José Faes, afamado militar carlista.
- Arturo Sordo, Arquitecto y Escultor.
- Jose María Álvarez Álvarez: médico, Alcalde de Mieres y Diputado
- Víctor Manuel, cantante.
- Juanín de Mieres, Cantante de tonada.
- Silvino Argüelles, Cantante de tonada.
- Inocencio Urbina Villanueva, pintor.
- José Andrés, cocinero.
- Luis San Narciso, director de casting.
- Miguel Barrer, escritor.
- Cristóbal de Mieres, escritor.
- Antonio Alonso Zaballos, cocinero.
- Vital Álvarez Buylla, ex Alcalde de Mieres.
- Eugenio Carbajal, ex Alcalde de Mieres y ex presidente de la Junta General del Principado.
- Gustavo Losa, ex Alcalde de Mieres y ex presidente del Caudal.
- Misael Porrón, ex Alcalde de Mieres y Director General de Deportes de Asturias.
- Luis María García, Alcalde de Mieres y ex Director de Minas e Industria de Asturias.
- Teodoro Cuesta, poeta y músico.
- Diego Suárez Corvín, militar y escritor.
- Alonso Rodríguez Castañón, miembro de la RAE.
- Alberto Argüelles, periodista
- Efrén García, arquitecto y miembro del RIDEA.
- Vital Aza (hijo), médico y escritor.
- Alonso Antonio de Heredia, político.
- Antonio Zaballos Tuñon, jugador de baloncesto.
- Juan Carlos Ablanedo, Futbolista.
- Justo Braga Suarez, Periodista
Fiestas
- Carnaval (en asturiano: Antroxu): febrero o marzo.
- Folixa na Primavera (Festival de músicas del Arco Atlántico): abril.
- San Xuan: junio.
- Mártires de Valdecuna (típica romería asturiana en el valle de Cuna y Cenera): 27 de septiembre.


















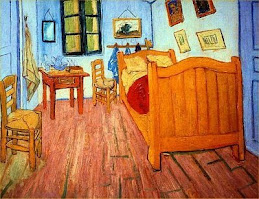

.jpg)

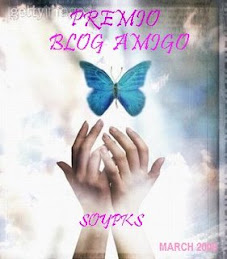



















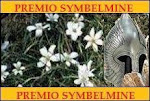.jpg)



